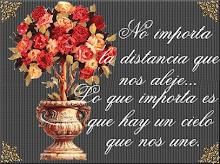skip to main |
skip to sidebar
TERTULIAS/CHARLAS SOBRE COACHING EMANCIPADOR EN EL CÍRCULO DE COACHING ESPECIALIZADO.
Periódicamente nos reunimos en "petit comité", con un aforo máximo de 10 personas, para debatir sobre COACHING EMANCIPADOR.Son diálogos participativos para realizar una "iniciación" en la disciplina del coaching adaptada a tu universo de sueños.Si estás interesada/o en participar GRATUITAMENTE deja tu reserva en paco.bailac@salaidavinci.es y te informaremos de los calendarios previstos.¡¡¡Ven te esperamos!!!

 La naturaleza primera de la Emancipación es confiar en el prójimo y así pasar de la oscuridad a la luz, a través del amor. Pues es siempre mejor tener amor sin palabras que palabras sin amor. Así podremos abandonar el desierto de la soledad reinventando nuestra existencia.
La naturaleza primera de la Emancipación es confiar en el prójimo y así pasar de la oscuridad a la luz, a través del amor. Pues es siempre mejor tener amor sin palabras que palabras sin amor. Así podremos abandonar el desierto de la soledad reinventando nuestra existencia.
¿Qué alternativas tenemos al miedo?
Pues las hay, pero exige una serenidad profunda. En momentos críticos como los actuales se necesitan nuevas visiones, nuevos enfoques a los problemas. Se necesita una altísima dosis de inteligencia colectiva y cooperación. Y esto solo sucede bajo un liderazgo inspirador y en un ambiente de confianza. En un ambiente en el que la gente se sienta reconocida y querida. Necesitamos que la gente exprima todo su potencial y, como afirma el neurocientífico Jung-Beeman, las personas de buen humor son mejores que las irritables y deprimidas a la hora de resolver problemas que requieren percepción. No hay que edulcorar la realidad ni pintarla del color que no es. Pero hay que confiar en el potencial de las personas. Los directivos, ante la presión, tienen que actuar como diques de contención en lugar de cómo correas de transmisión. Tienen que mantenerla en la justa medida para que sea estimulante, pero no paralizante. Tienen que soportar ellos una parte de esta presión. Les pagan para ello. Por saber que el momento es crítico, pero por estimular el talento de sus equipos para superarlo. La amenaza a la gente no es una solución, es el principio del fin.

 Se suelo oponer, desde el romanticismo un poco trasnochado, la rutina a la creatividad, a la iniciativa novedosa, al ímpetu del riesgo. Pero en esta oposición se omite el poder de asumir lo nuevo incorporándolo a lo que ya se es. Aunque parezca lo contrario, la rutina posibilita y acoge la novedad, le abre cauce, ayuda a diferirla. Sin ella la vida sería un caos. En este sentido, cada acto suyo es un saludo a la existencia, una acogida de la novedad en la cuna de lo adquirido. Se ve muy bien en la memoria corporal. El cuerpo tiene sus poderes y su fuerza para iniciar de nuevo lo que la conciencia dejó detrás. Pues toda iniciativa no tiene por qué venir sellada por la autoconciencia. Así, la memoria corporal hace por nosotros lo que por olvido, por cansancio, o por inadvertencia no podemos hacer. Resulta simplemente maravilloso ver cómo actúa, cómo nos unifica con nosotros mismos, esa memoria corporal a la que nos referimos. Su fuerza se hace presente en cada instante de perseverancia.
Se suelo oponer, desde el romanticismo un poco trasnochado, la rutina a la creatividad, a la iniciativa novedosa, al ímpetu del riesgo. Pero en esta oposición se omite el poder de asumir lo nuevo incorporándolo a lo que ya se es. Aunque parezca lo contrario, la rutina posibilita y acoge la novedad, le abre cauce, ayuda a diferirla. Sin ella la vida sería un caos. En este sentido, cada acto suyo es un saludo a la existencia, una acogida de la novedad en la cuna de lo adquirido. Se ve muy bien en la memoria corporal. El cuerpo tiene sus poderes y su fuerza para iniciar de nuevo lo que la conciencia dejó detrás. Pues toda iniciativa no tiene por qué venir sellada por la autoconciencia. Así, la memoria corporal hace por nosotros lo que por olvido, por cansancio, o por inadvertencia no podemos hacer. Resulta simplemente maravilloso ver cómo actúa, cómo nos unifica con nosotros mismos, esa memoria corporal a la que nos referimos. Su fuerza se hace presente en cada instante de perseverancia.
“Para quien tiene miedo, todo son ruidos”
¿y qué se puede esperar de nosotros bajo esta pauta de funcionamiento? Podemos fácilmente caer en una situación de parálisis: somos incapaces de hacer, porque somos incapaces de decidir. O puede ser también que empujados por la presión hagamos cosas, pero sin demasiado sentido. Y que empujados a tomarlas, cometamos todo tipo de errores. Que nademos, como quiere nuestra organización, pero sin tener claro no hacia dónde ni por qué motivo. Lo que está claro es que el miedo nos inhabilita para dar lo mejor de nosotros mismos, nuestra capacidad de percepción disminuye y como consecuencia nuestras decisiones son peores. No podemos esperar en estas circunstancias comportamiento creativos, ni capacidad de encontrar nuevas soluciones. Si estas son las consecuencias, ¿por qué algunos jefes siguen creando ambientes de miedo? La respuesta es sencilla: por miedo. Son muchos los directivos que sientes en su propia piel el miedo de perder su trabajo o su empresa y actúan catalizando toda la presión hacia sus equipos. Las investigaciones neurológicas apuntan que para el ser humano el dolor de perder es aproximadamente dos veces más fuerte que el placer de ganar. Consecuentemente, en la toma de decisiones humanas las pérdidas cobran más importancia que los beneficios. Los directivos actúan en términos de evitar la pérdida más que en términos de potenciales ganancias. Tienen más presentes los peligros que las oportunidades, y tienen dificultades para acometer el que deberá ser su rol: evitar que la presión se multiplique, que derive en miedo y que se transmita al resto de la organización. La presión se multiplica y se traslada a los equipos desde la propia definición de los objetivos a cumplir. Es habitual ver en este escenario de crisis cómo las empresas plantean objetivos abrumadores a su gente. “Es un reto”, les dicen. Pero la realidad es que cuando estos objetivos son claramente inalcanzables, lo que provocan es pura desmotivación. Deja de tener sentido esforzarse. Puestos a ser penalizados, o a perder incentivos, es lo mismo no haber llevado por mucho que por poco.

 La rutina no nace porque sí. Aglutina muchos esfuerzos, muchos desvelos, mucha lucha, muchos logros que durante un tiempo fueron esperanzas y proyectos. Esta disposición a la acción que la rutina crea merece el respeto e incluso el amor. Y es que en ella se sintetizan y consolidan los desvelos y esperanzas de actos que nos precedieron.
La rutina no nace porque sí. Aglutina muchos esfuerzos, muchos desvelos, mucha lucha, muchos logros que durante un tiempo fueron esperanzas y proyectos. Esta disposición a la acción que la rutina crea merece el respeto e incluso el amor. Y es que en ella se sintetizan y consolidan los desvelos y esperanzas de actos que nos precedieron.
Miedos y decisiones.
Nos confirma el divulgador científico Eduardo Punset algo que durante décadas ha sido ignorado: que las emociones están al comienzo y al final de todos los proyectos y de todos los mecanismo de decisión. Y cuando estas emociones toman la forma de miedo, lo que ocurre es que en nuestras decisiones comenzamos a perder la confianza y a dudar. En ambientes presididos por el miedo, aquellas tareas que en condiciones normales realizamos con absoluta naturalidad y eficacia las comenzamos a revisar, nos las cuestionamos, hasta el límite de dejar de ser capaces de llevarlas a cabo de forma natura. Dudamos de todo lo que hasta entonces hacíamos de forma automática, de las decisiones que tomábamos intuitivamente fruto de nuestra experiencia y profesionalidad. Presos del miedo nos ahogamos, ya que el pensamiento comienza a entorpecer decisiones que normalmente tomábamos sin meditar, y acabamos por cuestionarnos habilidades que hemos afianzado durante años. Las emociones son una parte crucial en este proceso. Como ha demostrado recientemente la investigación neurológica, las decisiones no dependen únicamente de la razón, sino de un diálogo interno permanente entre razón y emoción. Y en este diálogo nos encontramos secuestrados por un sentimiento asfixiante, las decisiones más banales se vuelven imposibles de tomar.

 Con extrema facilidad se pasa de la presión al miedo, y este es un gran sistema para hacer que la gente se involucre.
Con extrema facilidad se pasa de la presión al miedo, y este es un gran sistema para hacer que la gente se involucre.
El miedo.. ¿Estimula o paraliza?
Nueve y cuarto de la mañana en las oficinas centrales de una importante empresa. Comienza la reunión trimestral de ventas. El director comercial se dirige a su equipo. Pinta un retrato catastrófico de la situación: un mercado en recesión, aumento vertiginoso de las devoluciones, una ratio de morosidad importante. Seguidamente plantea los objetivos del trimestre, que pasan por un crecimiento de dos dígitos. Las caras de desánimo de los vendedores son un poema y el director comercial lo percibe. Tras revisar los objetivos zona por zona, y ante las muestras de escepticismo del equipo, termina con una elocuente síntesis. “comprende vuestra inquietud, pero esto es lo que hay; o alcanzamos los objetivos, o en la próxima reunión de ventas sobrarán algunas sillas”. Vivimos tiempos convulsos, tiempos críticos para muchas empresas, que se juegan su subsistencia. Tiempos en los que se tienen que tomar (y es empresarialmente necesario y correcto hacerlo) duras decisiones, que pasan, entre otras cosas, por reestructuraciones y reducciones de plantilla. Es la tormenta perfecta, el escenario propicio para que reaparezcan formas de dirección autoritarias y despóticas que en algunos casos creíamos superadas. El razonamiento para aquellos que las practican es claro: la presión es la única manera de que la gente rinda al 100%, que den lo mejor de sí mismos. Se necesita –según ellos- un cierto nivel de presión para tensionar a la gente, para que sean conscientes de que deben implicarse más que nunca. Para ellos es la única forma eficaz de lograr el máximo esfuerzo de los demás. Piensan, además que en el fondo no están haciendo otra cosa que plantear abiertamente la realidad. Porque en los tiempos que corren, o todo el mundo nada y sin descanso, o la empresa se ahoga. Hay en este planteamiento una certeza en el diagnóstico, pero un error fundamental la terapia: es cierto que en estos tiempos las organizaciones necesitan que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo y se implique al máximo, y puede llegar a ser cierto que un cierto nivel de presión ayuda a conseguirlo. Pero con extrema facilidad se pasa de la presión al miedo, y ahí está el error: el miedo es un mal sistema para hacer que la gente se involucre. El miedo no estimula, porque el miedo, por encima de todo, paraliza. Y nadie presa del miedo es capaz de dar ni de lejos lo mejor.
F.Ramón Cortés

 La rutina nos da agilidad y soltura en la ejecución de actos. Y, sobre todo, nos ayuda a permanecer, a morar en los lugares que transforma con su varita de permanencia. Nos libra de la intemperie, nos ofrece una morada que no nos abandona y a la que podemos volver. También nos arraiga. Da raíces a nuestros actos y nos predispone a la acción.
La rutina nos da agilidad y soltura en la ejecución de actos. Y, sobre todo, nos ayuda a permanecer, a morar en los lugares que transforma con su varita de permanencia. Nos libra de la intemperie, nos ofrece una morada que no nos abandona y a la que podemos volver. También nos arraiga. Da raíces a nuestros actos y nos predispone a la acción.
Deméter, la madre tierra, tenía una hermosa hija llamada Perséfone que un día estaba jugando en un prado. De pronto, Perséfone tropezó con una preciosa flor y alargó las puntas de los dedos para acariciar su bella corola. Súbitamente el suelo empezó a estremecerse y un gigantesco zigzag rasgó la tierra. De las profundidades de la tierra surgió Hades, el dios de Ultratumba. Era alto y poderoso y permanecía de pie en un carro negro tirado por cuatro caballos de color espectral. Hades agarró a Perséfone y la atrajo a su carro en medio de un revuelo de velos y sandalias. Después los caballos se precipitaron de nuevo al interior de la tierra. Los gritos de Perséfone sonaban cada vez más débiles a medida que se iba cerrando la brecha de la tierra como si nada hubiera ocurrido. Los gritos y el llanto de la doncella resonaron por todas las piedras de la montaña y subieron borbotando en un acuático lamento desde el fondo del mar. Deméter oyó gritar a las piedras. Oyó los gritos del agua. Después un pavoroso silencio cubrió toda la tierra mientras se aspiraba en el aire el perfume de las flores aplastadas. Arrancándose la diadema que adornaba su inmortal cabello y desplegando los oscuros verlos que le cubrían los hombros. Deméter voló sobre la tierra como ave gigantesca, buscando y llamando a su hija. Aquella noche una vieja bruja les comento a sus hermanas junto a la entrada de su cueva que aquel día había oído tres gritos: uno era el de una voz juvenil lanzando alaridos de terror; otro; una quejumbrosa llamada; y el tercero, el llanto de una madre. No hubo manera de encontrar a Perséfone y así inició Deméter la búsqueda de su amada hija a lo largo de varios meses. Deméter estaba furiosa, lloraba, gritaba, preguntaba, buscaba en todos los parajes de la tierra por arriba, por abajo y por dentro, suplicaba compasión y pedía la muerte, pero, por mucho que se esforzara, no conseguía encontrar a su hija del alma. Así pues, ella, la que lo hacía crecer todo eternamente, maldijo todas las tierras fértiles del mundo, gritando en su dolor: “¡morid! ¡morid! ¡morid!” A causa de la maldición de Deméter ningún niño pudo nacer, no creció trigo para amasar pan, no hubo flores para las fiestas ni ramas para los muertos. Todo estaba marchito y consumido en la tierra reseca y los secos pechos. La propia Deméter ya no se bañaba. Sus túnicas estaban empapadas de barro y el cabello le colgaba en enmarañados mechones. A pesar del terrible dolor de su corazón, no de daba por vencida. Después de muchas preguntas, súplicas e incidentes que no habían dado el menor resultado, la diosa se desplomó junto a un pozo de una aldea donde nadie la conocía. Mientras permanecía apoyada contra la fría piedra del pozo, apareció una mujer, más bien una especie de mujer, que se acercó a ella bailando, agitando las caderas como si estuviera en pleno acto sexual mientras sus pechos brincaban al compás de la danza. Al verla, Deméter no pudo por menos de esbozar una leve sonrisa. La bailarina era francamente prodigiosa, pues no tenía cabeza, sus pezones eran sus ojos y su vulva era su boca. Con aquella deliciosa boca empezó a contarle a Deméter unas historias muy graciosas. Deméter sonrió, después se rió por lo bajo y, finalmente, estalló en una sonora carcajada. Ambas mujeres, Baubo, la pequeña diosa del vientre, y la poderosa diosa de la Madre Tierra Deméter se rieron juntas como locas. Y aquella risa sacó a Deméter de su depresión y le infundió la energía necesaria para reanudas la búsqueda de su hija y, con la ayuda de Baubo, de la vieja bruja Hécate y del sol Helios, consiguió finalmente su objetivo. Perséfone fue devuelta a su madre. El mundo, la tierra y los vientres de las mujeres volvieron a crecer.
Pinkola

 El hombre que se levanta es aún más grande que el que no se ha caído.
El hombre que se levanta es aún más grande que el que no se ha caído.
Concepción Arenal.
Al trascender nuestra subjetividad empezamos a ver, a comprender y a aceptar que las cosas son como somos. Así, la conciencia ética se sustenta sobre dos pilares: La objetividad de nuestras interpretaciones y la neutralidad de nuestros pensamientos. A diferencia de la moral, que nos guía hacia la división y el conflicto, la ética nos mueve hacia la unión y el respeto. No se posiciona ni a favor ni en contra de lo que sucede. Adopta una actitud neutral, yendo más allá de cualquier noción dual. No importa cómo sea la persona o la situación. Ni tampoco lo que esté diciendo, haciendo o sucediendo. Al guiarnos por nuestra conciencia ética no perdemos el tiempo juzgando ni criticando porque no interpretamos ni etiquetamos la realidad como buena o mala. Y gracias a esta nueva visión más objetiva empezamos a cultivar la humildad, una cualidad que nos permite comprender que las cosas siempre tienen una razón de ser que las mueve a ser como son. De ahí que frente a cualquier circunstancia de nuestra vida, la ética nos motive a elegir de forma voluntaria los pensamientos, las palabras y las conductas más beneficiosas para nosotros, los demás y el entorno. Al regirnos por nuestra conciencia ética no juzgamos moralmente el capitalismo, sino que invertimos nuestro tiempo, esfuerzo y energía para interactuar en este sistema de forma objetiva y neutra, orientando nuestra existencia al bien común. En este sentido la conciencia ética nos inspira a “ser el cambio que queremos ver en el mundo”. Curiosamente, la felicidad es la base sobre la que se asienta la ética, y esta, la que permite preservar nuestra felicidad. De ahí que más allá de ser buenos, lo importante es que aprendamos a ser felices.

 Guardar las privaciones en forma de ahorro en una Entidad Financiera es creer “tener” algo a cambio de no “ser” nada. El depositario nos engaña simulando solidez y conocimiento cuando su característica principal es la simulación de solidez ocultando su debilidad a través del temor a ser descubiertos. La Emancipación, al encarnar-se en nosotros, nos muestra que la vida en Comunidad es AMOR y no ahorro especulativo dado que sólo el respeto al prójimo nos hace humanos. Apoyemos nuestra emoción en el simbólico pecho de la Emancipación y caminemos al ritmo de los latidos de su corazón.
Guardar las privaciones en forma de ahorro en una Entidad Financiera es creer “tener” algo a cambio de no “ser” nada. El depositario nos engaña simulando solidez y conocimiento cuando su característica principal es la simulación de solidez ocultando su debilidad a través del temor a ser descubiertos. La Emancipación, al encarnar-se en nosotros, nos muestra que la vida en Comunidad es AMOR y no ahorro especulativo dado que sólo el respeto al prójimo nos hace humanos. Apoyemos nuestra emoción en el simbólico pecho de la Emancipación y caminemos al ritmo de los latidos de su corazón.
Al empezar a cuestionar y trascender el condicionamiento a partir del cual hemos construido nuestra moral, nuestro nivel de comprensión y de sabiduría crecen. Y, como consecuencia, empezamos a regir nuestras decisiones y nuestro comportamiento según nuestra “conciencia ética”. Ya no etiquetamos las cosas como buenas o malas. Más que nada porque sabemos que las cosas son como somos. Y que cualquier etiqueta que le pongamos será una proyección de nuestros pensamientos y creencias. Así es como comprendemos que las cosas no son blancas o negras, empezando a discernir los infinitos matices grises que existen entre uno y otro extremo. En este sentido el capitalismo no es ni bueno ni malo. Más bien es como lo usamos. De hecho, podemos concluir que se trata de un sistema que promueve el crecimiento económico y la riqueza material. Y también que se sustenta sobre la insatisfacción y la desigualdad de los individuos y la destrucción de la naturaleza. Sin embargo, esta definición no lo convierte en algo bueno o malo. Estos adjetivos no forman parte del capitalismo, sino de nuestra manera subjetiva de verlo. En la medida en que trascendemos nuestra percepción moral de la realidad, podemos renunciar a que el mundo sea como nosotros hemos determinado que debe ser. Principalmente porque el mundo –y todo lo que existe y acontece- tiene derecho a ser tal como es, de la misma manera que nosotros tenemos derecho a ser tal como somos. Más allá de que estemos de acuerdo o no con lo que sucede, desde un punto de vista existencial es completamente legítimo que todo suceda tal y como está sucediendo. Y esta postura nada tiene que ver con la resignación, sino con la aceptación. La diferencia entre una y otra es nuestro grado de comprensión acerca de aquello que estamos observando. La realidad es neutra. Verla de este modo requiere ir más allá de las limitaciones de nuestra mente.
 La naturaleza primera de la Emancipación es confiar en el prójimo y así pasar de la oscuridad a la luz, a través del amor. Pues es siempre mejor tener amor sin palabras que palabras sin amor. Así podremos abandonar el desierto de la soledad reinventando nuestra existencia.
La naturaleza primera de la Emancipación es confiar en el prójimo y así pasar de la oscuridad a la luz, a través del amor. Pues es siempre mejor tener amor sin palabras que palabras sin amor. Así podremos abandonar el desierto de la soledad reinventando nuestra existencia.























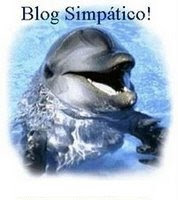









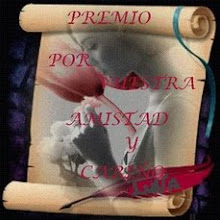



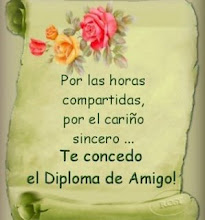

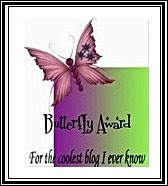
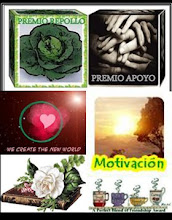
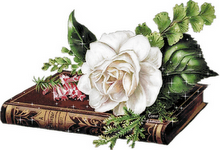.png)